Número de eclipses por año
Dado que los eclipses se producen cuando los nodos de la órbita de la Luna están alineados con el Sol (ver capítulo 2), estos se van a producir agrupados en lo que se conoce como estaciones de eclipses. Estas estaciones están separadas por aproximadamente 173,3 días, por lo que cada año habrá dos o, muy raramente, tres estaciones de eclipses. Cuando la primera estación ocurre en el inicio del año, habrá una tercera, incompleta, al final. Un año de eclipses comprende dos estaciones de eclipses, es decir 346,6 días.
Normalmente un eclipse de Sol y uno de Luna se acompañan, es decir uno se produce media lunación después del otro. Esto hace que en un año se produzcan entre 4 y 7 eclipses, incluyendo los de Sol y los de Luna, con al menos dos eclipses de cada tipo.
A lo largo de este siglo se producirán 223 eclipses solares, 68 de ellos serán totales, 72 anulares, 7 mixtos (anular/total) y 76 de penumbra (parciales). Asimismo, habrá 230 eclipses lunares, 85 de ellos totales, 58 parciales y 87 penumbrales.
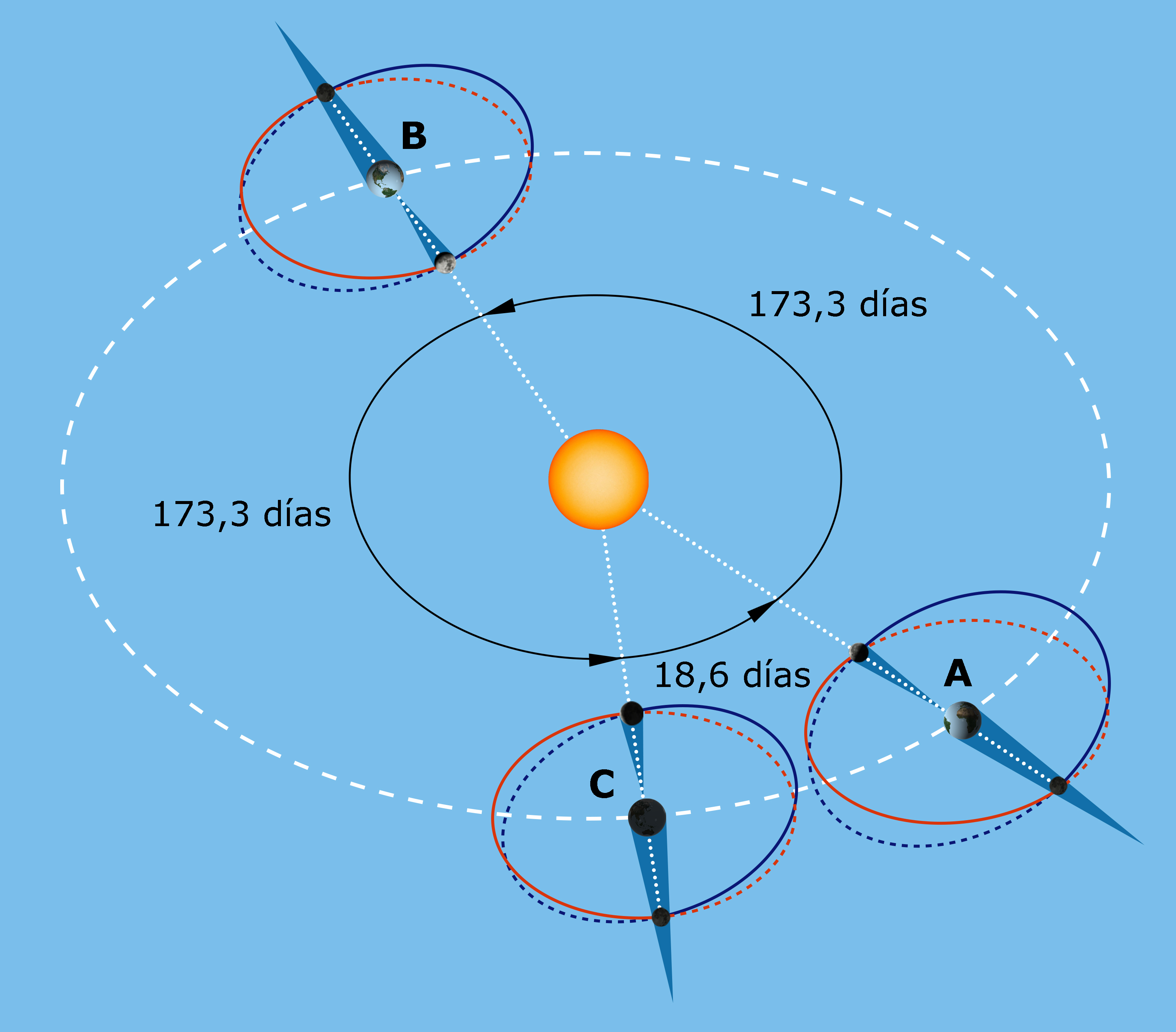
Ciclo saros
Cuando se ven las fechas en las que se van produciendo los eclipses de año en año, se podría pensar que no tienen ninguna periodicidad, pero esto no es así. Para que puedan ocurrir eclipses es necesario que el Sol y la Luna se encuentren cerca de unas posiciones determinadas con respecto a la Tierra. El Sol, por ejemplo, debe estar cerca de la línea de los nodos de la órbita de la Luna con respecto a la Tierra. La Luna, por su parte, además de estar cerca de uno de los nodos, debe estar en fase nueva para que pueda haber un eclipse de Sol, o en fase llena para que sea factible un eclipse de Luna.
Estas posiciones se repiten de forma periódica, aunque sus períodos son distintos. El tiempo que transcurre entre dos lunas llenas consecutivas, que se denomina mes sinódico o lunación, es de aproximadamente 29,5 días. Un año de eclipses, como hemos visto, dura 346,6 días. Con estos dos valores podemos comprobar que 223 lunaciones se corresponden prácticamente con 19 años de eclipses, por lo que tras ese intervalo de tiempo, llamado saros, la Luna y el Sol estarán aproximadamente en la misma posición con respecto a la Tierra, con la Luna en la misma fase. Es decir, tras ese intervalo de tiempo, se va a producir un eclipse en las mismas condiciones. Esto no quiere decir que se vaya a ver desde la Tierra de la misma manera, puesto que un saros equivale a 18,03 años trópicos (la base del calendario civil), o a 6585,32 días. Ese tercio de día extra de duración hace que la superficie de la Tierra no tenga la misma posición y el nuevo eclipse se vea desde una zona diferente de la superficie de nuestro planeta. A continuación se incluye una tabla con los cálculos más detallados.
| Periodo | Duración | Saros |
|---|---|---|
| Lunación | 29,53059 días | 1 saros = 223 lunaciones = 6.585,32135 días |
| Año de eclipses | 346,62008 días | 1 saros = 18,99867 años de eclipse |
| Año trópico | 365,24219 días | 1 saros = 18,03001 años trópicos |
Aunque después de un saros tendremos un eclipse casi en las mismas condiciones, no va a ser exactamente igual, puesto que la línea de los nodos sufre un movimiento de precesión en sentido opuesto al del movimiento orbital de la Luna. Por eso se han definido lo que se conoce como series de saros, que son eclipses separados por un saros, y que comienzan por un eclipse parcial. Se eligió la serie que comenzó con el eclipse del 4 de junio de 2873 a. C. como la serie 1 de los eclipses de Sol. Las series impares de eclipses de Sol se inician cuando el Sol entra en el nodo ascendente y los eclipses sucesivos se van desplazando hacia el sur, pasando a ser totales o anulares, y finalmente de nuevo parciales cuando el Sol se empieza a alejar del nodo, hasta que ya no es posible que se produzcan eclipses. Las series pares se dan en el nodo descendente y se mueven hacia el norte. Para las series lunares es al revés. Actualmente están activas las series solares 117 a 156, y las series lunares 110 a 150.
El saros ya era conocido desde la antigüedad, con registros que se remontan a Babilonia, y que continúan en la época de la antigua Grecia. Otras civilizaciones también fueron capaces de predecir eclipses, por lo que debían tener un conocimiento preciso de los movimientos aparentes del Sol y de la Luna, y por tanto de este ciclo. Se sabe que esto ocurría en culturas precolombinas como los mayas o los mexicas, en el imperio chino, y en la India.
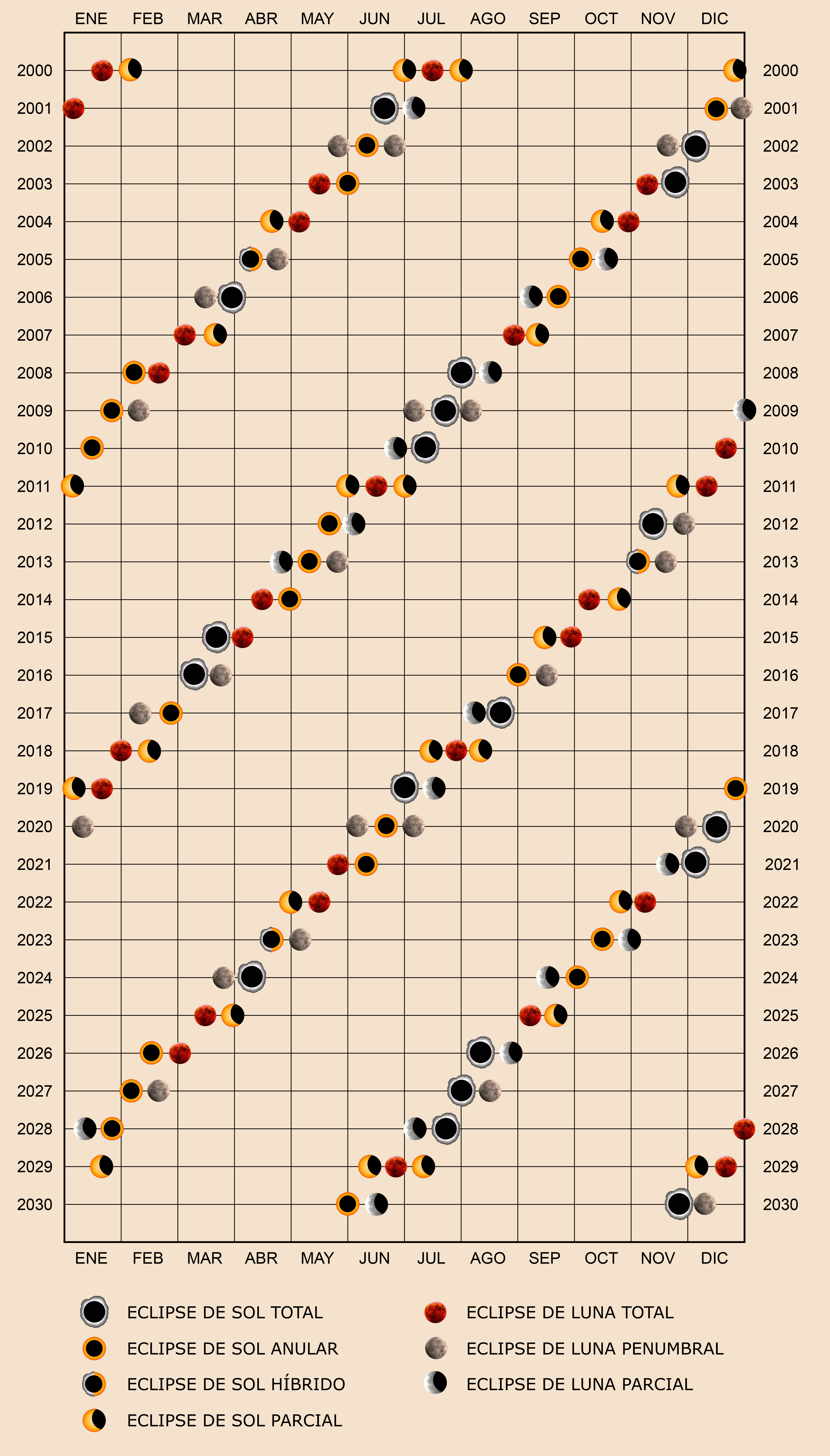
El término saros en sí (en griego σάρος) fue introducido por Edmond Halley en el siglo XVII, basándose en un texto bizantino, titulado Suda. En este texto se aludía a un periodo de 222 meses lunares conocido por los caldeos, y partía de los escritos de Eusebio de Cesarea, quien a su vez citaba a un autor babilonio llamado Berosus. Más tarde, en el siglo XVIII, Guillaume Le Gentil señaló que, aunque el periodo de 223 meses lunares era muy útil para la predicción de eclipses, el uso del término era incorrecto, pues no se correspondía con lo que los caldeos entendían por saros, ni estaba de acuerdo con su precisión. A pesar de esto, el uso del término se extendió y es prevalente en la actualidad.
Además del saros, había otros ciclos conocidos en la antigüedad que permitían predecir los eclipses con mayor o menor exactitud:
El octaeteris era un periodo de ocho años solares conocido en la antigua Grecia. Después de estos ocho años, la misma fase de la Luna vuelve a ocurrir dentro de uno o dos días. Fue descubierto por Cleostrato, quien le asignó una duración de 2923,5 días.
El ciclo metónico fue introducido por Metón de Atenas, y duraba 6940 días. Esta duración es muy similar a la de 235 lunaciones (6.939,7 días), y a la de 19 años trópicos (6.939,6 días).
El ciclo calípico fue una mejora propuesta del ciclo metónico por Calipo de Cícico. Se obtenía tomando cuatro ciclos metónicos y restando un día, obteniendo un período de 27759 días, que se corresponde a aproximadamente 76 años y 940 lunaciones.
Hiparco de Nicea introdujo asimismo un ciclo más largo y más exacto, que duraba 126007 días más una hora, y se correspondía con 4267 meses sinódicos y 345 años.
Estadísticas sobre eclipses
En el Canon of Solar Eclipses, de Hermann Muckey Jean Meeus (segunda edición, 1992), se dan datos acerca de todos los eclipses solares desde el año -2003 (2004 a, C.) al año 2526. En este periodo, el primero se produjo el 27 de febrero de -2003 (2004 a, C.) y el último tendrá lugar el 7 de octubre de +2526. En este periodo de 4.530 años se producirán un total de 10,774 eclipses de Sol, a una media de 2,37 eclipses por año. De ellos, 6.979 (64,8%) serán de sombra, aquellos en los que el cono de sombra de la Luna, o su prolongación, ocultará una parte de la superficie de la Tierra. La gran mayoría de estos serán centrales, es decir, que el eje del cono de sombra tocará nuestro planeta.
Eclipses de penumbra: 3,795 (35,2%)
Eclipses de sombra: 6,979 (64,8%)
-
Centrales: 6,886 (63,9%)
- Totales: 2,867 (26,6%)
- Anulares: 3,507 (32,5%)
- Mixtos (anular/total): 512 (4,8%)
-
No centrales: 93 (0,86%)
- Total no central: 28 (0,26%)
- Anular no central: 65 (0,60%)
-
Las estadísticas por siglo reflejan los siguientes valores:
| Siglo | Años | Eclipses centrales | Eclipses penumbrales | Número total de eclipses |
|---|---|---|---|---|
| XIX | 1801 a 1900 | 155 | 86 | 242 |
| XX | 1901 a 2000 | 145 | 78 | 228 |
| XXI | 2001 a 2100 | 144 | 77 | 224 |
| XXII | 2101 a 2200 | 151 | 79 | 235 |
| XXIII | 2201 a 2300 | 156 | 91 | 248 |
| XXIV | 2301 a 2400 | 160 | 88 | 248 |
| XXV | 2401 a 2500 | 153 | 81 | 237 |
Ello arroja un número medio de eclipses por siglo de 237 ± 10, con un número medio de eclipses centrales de 152 ± 6. En promedio se da un eclipse total cada 1,6 años. Sin embargo la probabilidad de ver su fase de totalidad en un lugar dado de la Tierra es muy baja: la anchura típica de la franja de totalidad es de unos 200 km y su longitud típica es de 12.000 km, por lo que la franja de totalidad cubre típicamente una fracción 1/200 de la superficie terrestre. Estadísticamente se puede decir que se necesitan unos 200 eclipses para cubrir toda la Tierra y, dado que se producen uno cada 1,6 años, en un lugar determinado se verá la totalidad cada ~300 años. De ahí el interés en desplazarse para ver un eclipse total cuando ocurre relativamente cerca.

Eclipses de Sol visibles como totales o anulares en Europa
El siglo XIX se despidió con un par de eclipses totales de Sol. La franja de totalidad del eclipse del 28 de mayo de 1900 cruzó la península ibérica y concentró en España multitud de astrónomos de todo el mundo.
Durante los siglos XX y XXI habrá un total de 452 eclipses de Sol. Grosso modo se puede decir que un tercio de estos son eclipses de penumbra, por lo que son vistos como parciales, y el resto son de sombra, casi todos centrales, por lo que son vistos como totales o anulares en una franja de la superficie terrestre, mientras que en las zonas circundantes son vistos como parciales. Esto es lo que ocurrió con el eclipse del 11 de agosto de 1999: este es un eclipse central que fue visto como total en una banda que se extendía por el centro de Europa, Turquía y suroeste asiático, mientras que fue visto como parcial en extensas regiones que rodeaban tal franja, como fue el caso de España.
A lo largo del siglo XX ha habido 13 eclipses de Sol visibles como totales en algún lugar de Europa y 5 visibles como anulares. Este siglo se despidió en el año 2000 con cuatro eclipses parciales de Sol, dos de ellos en un mismo mes: 1 y 31 de julio; el último se dio en el día de Navidad.
En el siglo XXI se podrán contemplar desde algún lugar de Europa 10 eclipses totales y 13 anulares.
Eclipses solares vistos como totales y anulares desde España y el resto de Europa a lo largo del siglo XX
11 de noviembre de 1901, anular, comienzo del eclipse visible desde Sicilia y Chipre, el máximo se produjo sobre el océano Índico.
30 de agosto de 1905, total, máximo del eclipse en España, único país europeo que cruzó.
17 de abril de 1912, máximo del eclipse frente a las costas de Portugal, cruzó el noroeste de la península ibérica, parte de centroeuropa y Rusia. En algunas zonas se vio como anular.
21 de agosto de 1914, total, máximo del eclipse en Rusia, tras cruzar la península escandinava.
8 de abril de 1921, anular, pasó por el norte de las islas británicas y alcanzó su máximo al norte de la península escandinava.
29 de junio de 1927, total, cruzó Inglaterra y la península escandinava, con máximo en el océano Ártico.
19 de junio de 1936, total, visible en el sur de Grecia, su máximo se dio en Siberia central.
21 de septiembre de 1941, total, se inició en el Cáucaso, con máximo en China.
9 de julio de 1945, total, máximo en el océano Ártico, cruzó la península escandinava, Finlandia y Rusia.
30 de junio de 1954, total, tuvo su máximo frente a las costas noruegas, pasó por Noruega, Suecia, los países bálticos, Bielorrusia y Ucrania.
30 de abril de 1957, anular, máximo en el océano Ártico y visible desde algunas zonas del norte de Rusia.
2 de octubre de 1959, total, atravesó las islas Canarias, con máximo en Mali.
15 de febrero de 1961, total, cruzó Francia, Italia y los Balcanes, con máximo en Rusia, al norte del mar Muerto.
20 de mayo de 1966, anular, pasó por el sur de Grecia y el Cáucaso, con máximo en Turquía.
22 de setiembre de 1968, total, tuvo su máximo en Rusia.
29 de abril de 1976, anular, alcanzó el máximo en el mar Mediterraneo, pasando por el sur de Grecia y Chipre.
22 de julio de 1990, total, se inició en Finlandia y rozó el norte de Rusia, máximo en Siberia.
11 de agosto de 1999, total, atravesó el centro de Europa, alcanzando su máximo en Rumanía.
Eclipses solares vistos como totales o anulares desde España y el resto de Europa a lo largo del siglo XXI
31 de mayo de 2003, anular, se pudo observar desde el norte de las islas británicas y desde Islandia, donde ocurrió el máximo.
3 de octubre de 2005, anular, atravesó España y el norte de Portugal, alcanzando el máximo en Sudán.
20 de marzo de 2015, total, visible desde las islas Feroe, a cuyo norte se produjo el máximo, y Svalbard.
12 de agosto de 2026, total, tendrá su máximo en el oeste de Islandia, y posteriormente atravesará el norte de España.
2 de agosto de 2027, la totalidad pasará por el sur de España y el norte de África, con el máximo en Egipto.
26 de enero de 2028, anular, tendrá su máximo en la Guayana Francesa, y atravesará España y el sur de Portugal.
1 de junio de 2030, anular, pasará por Grecia, Bulgaria, Ucrania y Rusia, y alcanzará su máximo sobre este último país.
21 de junio de 2039, anular, el máximo se producirá en el Ártico, y será visible desde Groenlandia, la península escandinava, los países bálticos, Rusia y Bielorrusia.
11 de junio de 2048, anular, tendrá su máximo sobre el océano al este de Islandia, desde donde se podrá observar, para luego moverse hacia el este de Europa.
12 de septiembre de 2053, total, de nuevo cruzará el sur de España y el norte de África, y alcanzará su máximo en Arabia.
5 de noviembre de 2059, anular, atravesará el sur de Francia, Córcega, Cerdeña y Sicilia, y el máximo se producirá en Somalia.
20 de abril de 2061, total, pasará por las islas Svalbard, y tendrá su máximo en el norte de Rusia.
13 de julio de 2075, anular, comenzará viéndose desde partes de Cataluña y Baleares, se moverá por el sur y el este de Europa, y alcanzará su máximo en Rusia.
11 de mayo de 2078, total, el máximo tendrá lugar en el golfo de México, y será visible desde algunos puntos de las islas Canarias
3 de septiembre de 2081, total, atravesará el centro de Europa, con máximo en la península arábiga.
27 de febrero de 2082, anular, alcanzará su máximo sobre el océano Atlántico y pasará por el norte de la península ibérica, Francia, y el centro y sur de Europa.
3 de julio de 2084, anular, comenzará en el norte de Rusia y tendrá su máximo sobre el océano Ártico.
21 de abril de 2088, total, el máximo se producirá al sur de Sicilia, pasando luego por Grecia.
23 de septiembre de 2090, total, el máximo será al sur de Groenlandia, y se verá en las islas británicas y Francia.
7 de febrero de 2092, anular, tendrá su máximo en el océano Atlántico y pasará por las islas Canarias.
23 de julio de 2093, anular, atravesará las islas británicas, a cuyo este se producirá el máximo, para luego moverse hacia el centro y este de Europa.
11 de mayo de 2097, total, máximo en Alaska, cruzará las islas Svalbard y tocará Noruega y Rusia.
El fin de los eclipses totales
El hecho de poder observar eclipses solares totales desde la superficie de la Tierra se debe a que la Luna y el Sol tienen aproximadamente el mismo tamaño aparente en el cielo, como se ha visto en la parte 3. Mientras el diámetro aparente de la Luna en el cielo sea mayor o igual que el del Sol en algún momento, ésta podrá tapar completamente el disco solar cuando los eclipses coincidan en esas posiciones.
Esto no será siempre así. Ya en el siglo XVII Edmond Halley se dio cuenta de que había una discrepancia entre los registros de eclipses antiguos y los instantes en los que él calculaba que debían haber sucedido basándose en los valores contemporáneos de la duración del día y de la lunación, con lo que concluyó que el movimiento medio de la Luna aparentemente se estaba acelerando. Hoy sabemos que lo que está ocurriendo en realidad es que la duración del día se está alargando, al mismo tiempo que la Luna se está alejando de nuestro planeta. Pero, ¿por qué se produce esto? La respuesta, por extraño que pueda parecer, está en las mareas.
Las mareas se producen de hecho por la influencia gravitatoria sobre nuestro planeta de nuestro satélite y, en menor medida, del Sol. La fuerza de atracción gravitatoria disminuye con el cuadrado de la distancia, por lo que para un cuerpo extenso como es la Tierra, la intensidad de esa fuerza es mayor en la parte de la Tierra más próxima al objeto que ejerce su atracción, y menor en la parte más alejada. En el caso de la Luna, esto se observa como un abultamiento de la parte fluida de la superficie de nuestro planeta, esto es, los mares y la atmósfera, en la dirección en la que se encuentra nuestro satélite.
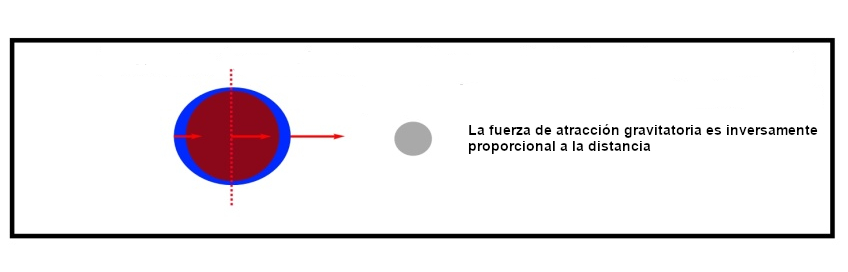
Este abultamiento va siguiendo a la Luna, lo que produce una fricción con la superficie sólida de nuestro planeta. Esto se traduce en un frenado de la rotación de nuestro planeta, aumentando la duración del día. Debido a la conservación del momento angular, el movimiento orbital de nuestro satélite sufre una aceleración, lo que hace que éste se vaya alejando de nuestro planeta.
Al alejarse, el tamaño aparente de la Luna es cada vez menor, con lo que llegará el momento en el que no sea suficiente para tapar completamente el disco solar en ningún punto de su órbita, y los eclipses totales de Sol ya no serán posibles. Por suerte no hay que temer que esto se produzca a corto plazo, ya que este proceso es muy lento. Gracias a los espejos dejados en la Luna por las misiones Apollo podemos medir con precisión la distancia a nuestro satélite, disparando láseres contra ellos y midiendo el tiempo que tardan en volver. Las mediciones actuales dan un ritmo de alejamiento actual de unos 3,8 cm por año.
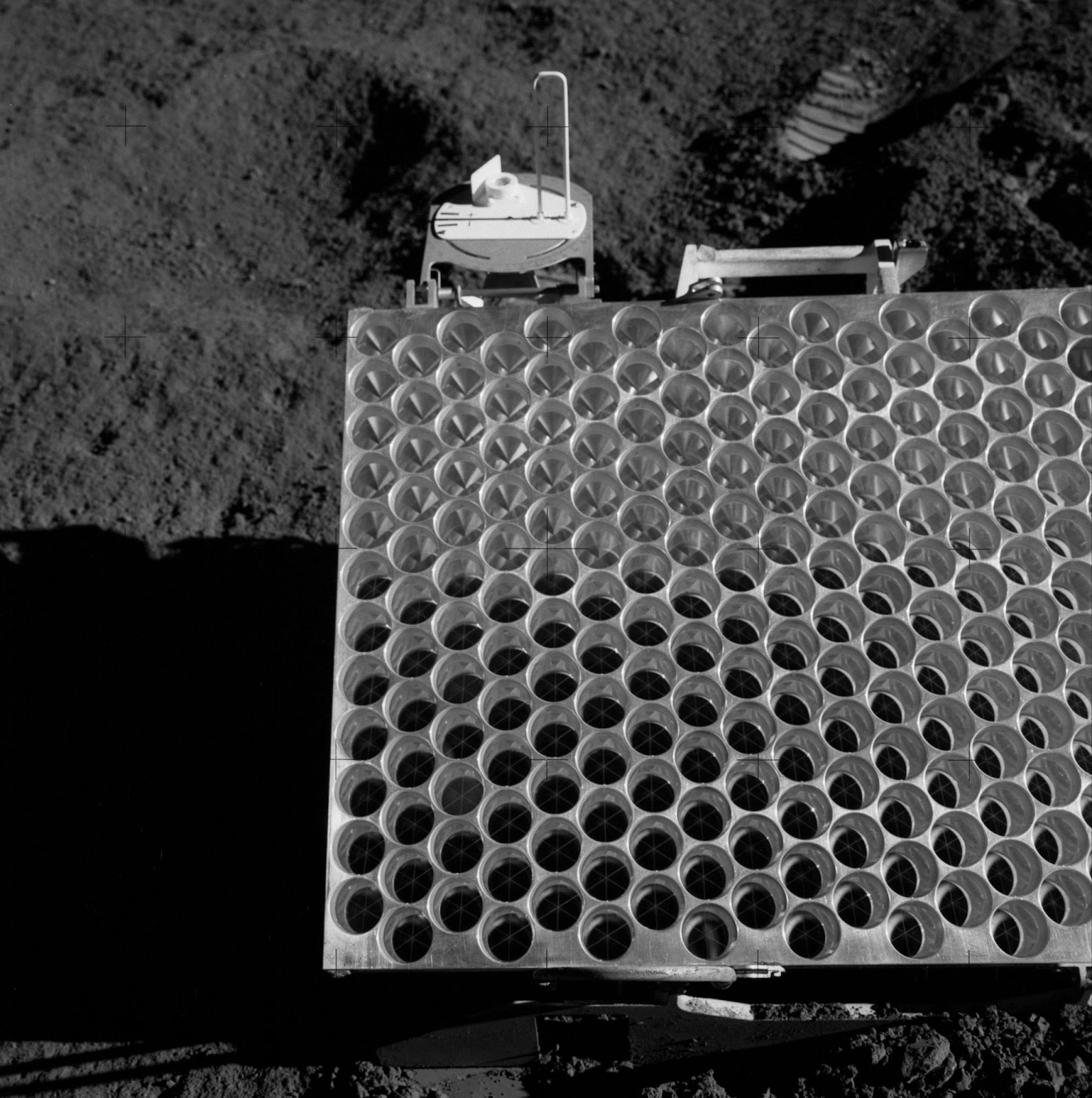
Si esta tasa de separación se mantuviese en el tiempo, lo cual es poco probable, todavía nos quedarían unos 600 millones de años en los que podríamos disfrutar de este fenómeno. Sin embargo, al irse alejando la Luna de nuestro planeta, la intensidad de las mareas disminuirá, al igual que la fricción que producen, por lo que el ritmo de alejamiento será cada vez menor, y los cálculos indican que se podrán observar eclipses totales durante más de 1.000 millones de años.